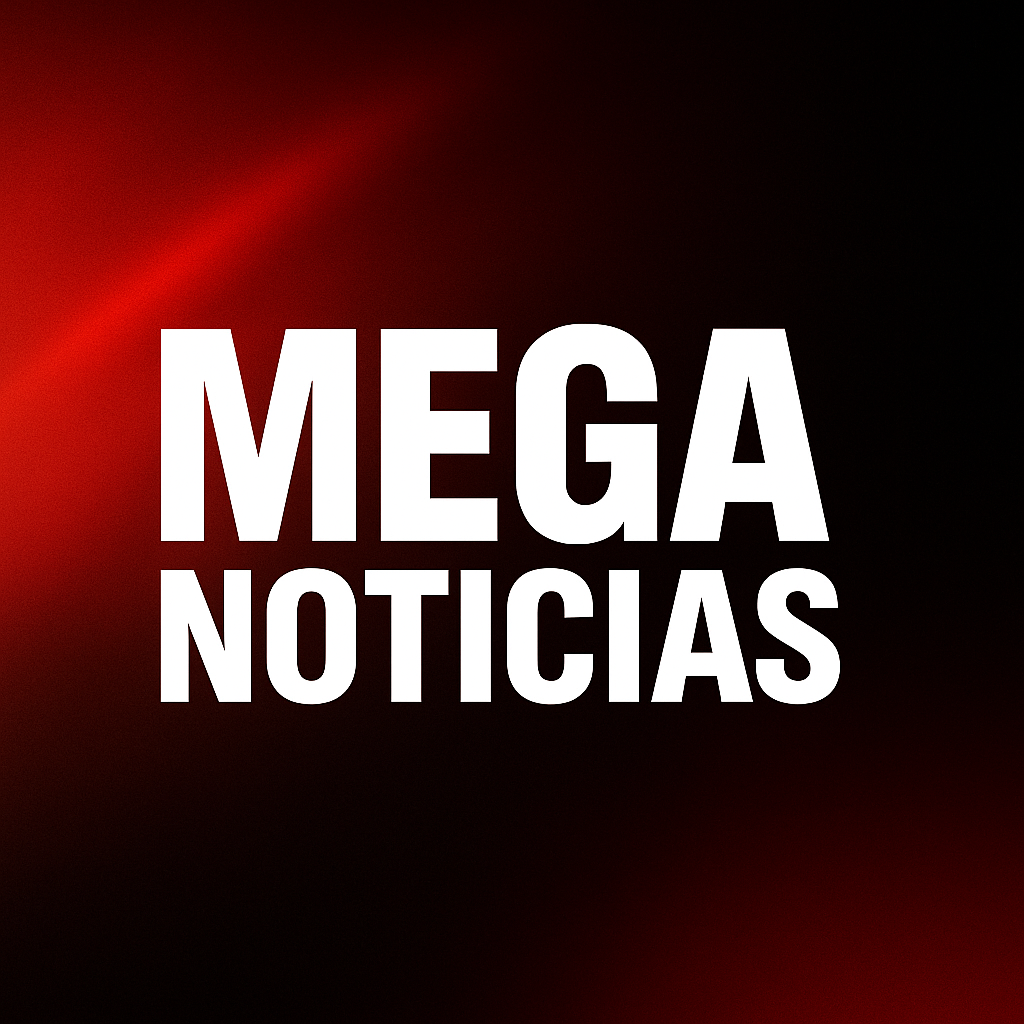La empresa Southern Energy, integrada por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Harbor Energy junto a la noruega Golar LNG, expuso ayer en la audiencia pública en San Antonio Oeste. Allí explicó el proyecto de exportación de GNL y el estudio de impacto ambiental del segundo buque licuefactor (MKII) que operará en el Golfo San Matías.
El proyecto, que incluye la llegada previa del buque Hilli Episeyo, es estratégico para transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones, supone una inversión de USD 15.000 millones y promete generar divisas por USD 20.000 millones hasta 2035.
El MKII, actualmente en construcción en Yantai, China, será entregado en diciembre de 2027 y llegará a Río Negro a mediados de 2028. Con 392 metros de eslora y 61 metros de manga, será el mayor buque industrial que haya operado en aguas argentinas.
El buque es un metanero que será reconvertido en licuefactor, y que tendrá una capacidad de producir 3,5 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), en dos trenes de 1,75 MTPA. Podrá almacenar 148.000 m³ de GNL y cargar metaneros de hasta 180.000 m³. Además, consumirá 15,6 millones de m³ por año.
Ambos buques operarán en tándem
MKII será más moderna y robusta que el Hilli Episeyo, el primer buque licuefactor que Southern Energy pondrá en marcha en el cuatro trimestre 2027. Ambos operarán en paralelo, sumando una capacidad conjunta superior a 5,9 MTPA de GNL.
Ambos Floating LNG operarán en tándem desde el Golfo San Matías, apoyados desde tierra por la logística en San Antonio Este y por sendos gasoductos que conectarán el mar con los yacimientos.
Los buques compartirán un contrato de instalación por 20 años. Técnicamente, usarán un sistema de amarre de punto único de carga que les permite rotar 360° frente a mareas, viento y corrientes; la diferencia práctica es que el MK2 necesitará un sistema de amarre más robusto por su mayor eslora (≈392 m frente a 293 m del Hilli Episeyo) y mayor desplazamiento.
Posicionamiento global del GNL argentino
“Argentina tiene recursos de gas cien veces superiores a lo ya producido. La única manera de aprovecharlos es conectándonos con el mercado internacional, y el GNL es la vía para hacerlo”, explicó Marcos Pourteau, project manager de Southern Energy, durante la audiencia pública.
El plan contempla una inversión acumulada de USD 15.000 millones a lo largo de dos décadas, con un promedio de 1.900 empleos directos e indirectos en la fase de construcción, instalación y operación.
La compañía ya obtuvo el permiso de exportación y la adhesión al RIGI, y espera que la aprobación ambiental del MKII habilite la segunda fase de desarrollo en Río Negro.
Con el MKII, la Argentina no solo amplía su capacidad de exportación de GNL, sino que también envía una señal al mercado: consolidar al Golfo San Matías como hub exportador y asegurar un horizonte de negocios de largo plazo para el gas de Vaca Muerta.
“Es una oportunidad única para el país”, insistió Pourteau, y señaló que el proyecto busca garantizar divisas, empleo y estabilidad energética en un contexto global de transición energética.
Impacto ambiental
La exposición técnica estuvo a cargo de la consultora Serman & Asociados, que detalló medidas mitigadoras y monitoreos predictivos.
María Eugenia Lahaye, coordinadora del equipo de impacto ambiental, delineó los pilares de la propuesta: “Incluye un plan de protección ambiental con todas las medidas preventivas; un plan de monitoreo para verificar cómo se materializan los impactos predichos; un plan de preparación y respuesta a emergencias; y un plan de gestión social enfocado en la comunicación comunitaria”.
Su presentación, que superó la hora, desglosó estudios exhaustivos, enfatizando una revisión clave: “Proponemos un cambio en el plan de monitoreo ambiental para evaluar en tiempo real si la operación de los buques afecta el entorno. Incluye un monitoreo de temperatura y salinidad alrededor de ambos buques, validando si las descargas modeladas alteran el agua a diversas distancias y profundidades”.
La interrogante central -¿qué parámetros se vigilarán?- fue respondida con precisión: “Se mide si los registros operativos coinciden con las predicciones del modelo, extendiéndose a la calidad del agua: no solo térmica y salina, sino componentes químicos para detectar contaminantes de descargas rutinarias de buques”.
Lahaye subrayó la ampliación geográfica: “Se propone un monitoreo general de la zona, cubriendo ambas posiciones de los buques, más un plan específico para comunidades acuáticas bentónicas, asegurando que no se vean comprometidas por sedimentación o turbidez”.
El enfoque en fauna marina añade capas analíticas: “Incluye un monitoreo comparativo entre la zona operativa y un control sin impacto antrópico, como el Parque Nacional. Sugerimos sonares para detectar ruido subacuático —un impacto con alta incertidumbre en mamíferos, aves y tortugas— midiendo diferencias en avistamientos y patrones conductuales”. Esta metodología, basada en acústica pasiva, permite cuantificar el “ruido antropogénico” como vector de disrupción ecológica, un riesgo subestimado en proyectos off-shore similares.
Estudios clave
Desde el arranque, Lahaye catalogó los inputs científicos: “Realizamos relevamientos gravimétricos, perfiles geotécnicos, perforaciones submarinas para caracterizar el sedimento; sonares para interferencias en el fondo marino; muestreos superficiales; y un dispositivo in situ que registró oleaje, corrientes, mareas y temperaturas durante 16 meses. Integramos datos satelitales de vientos y corrientes para modelar tanto la ingeniería como el EIA”. Estos esfuerzos no son meros formalismos: sustentan proyecciones hidrodinámicas que simulan dispersión de efluentes, cruciales para predecir plumas térmicas o salinas en un golfo de baja circulación.
De hecho, los impactos identificados son multifacéticos: alteración fisicoquímica del agua (turbidez, oxígeno disuelto); disrupción conductual en fauna marina (por ruido y campos electromagnéticos); demanda socioeconómica de mano de obra y servicios; seguridad y monitoreo; modificación paisajística visual; y mayor exposición a riesgos incidentales como derrames. Lahaye contextualizó: “El cambio de uso del golfo introduce nuevos vectores de riesgo; su control recae en autoridades para una respuesta ágil, minimizando cascadas ecológicas”.
Por su parte, Julio Cardini, experto en modelación matemática para ingeniería marítima y ambiental, intervino con rigor cuantitativo: “Implementamos modelos como representaciones fieles de la realidad, cuantificando impactos vía ecuaciones diferenciales”.
Con información de LMN.